
Delirante: éste es precisamente el adjetivo que desde hace un siglo se propone para calificar la ideología. Desde Marx a Althusser, el problema de fondo de los intelectuales sigue siendo el de la liquidación del «delirio ideológico», es decir, el de la falsa relación con el mundo que mantiene la forma ideológica de la conciencia social, obstaculizando la comparación directa, desviando la acción de su propósito. No es casual que, en los países más férreamente sujetos al dominio de clase, tomemos América Latina, por poner un ejemplo, los políticos más reaccionarios y los intelectuales orgánicos de la conservación que elaboran las formas ideológicas de ese dominio, son llamados «delirantes» por la opinión pública (hasta el punto de que determinados partidos inmediatamente pierden sus «denominaciones» y son simplemente definidos como «delirantes»). En cualquier caso, todavía somos muchos los que deliramos y confundimos terminologías y lenguajes, los que dejamos a un lado los problemas cada vez más urgentes de nuestra época. También la formulación del tema de esta mesa redonda —«Lenguaje e ideología en el film»—denota una confusión desgraciadamente objetiva. Como demuestra la tardía y singular polémica soviético-italiana sobre la vanguardia, existen en el mundo dos acepciones de la ideología: una «positiva» y otra «negativa» (entre comillas porque, a fin de cuentas, estos calificativos se resuelven en sus contrarios), sin que todavía se sepan los motivos que han impedido su diversificación —quizá sea, precisamente, por la conciencia, ideológica, que también se tiene del término ideología—. De forma que cuando se discute sobre «lenguaje e ideología», puede entenderse el problema de las relaciones entre el lenguaje —en nuestro caso, el fílmico—y, por decir algo, la «ideología» revolucionaria de la clase obrera, el compromiso político, la toma de posición de los intelectuales frente a la abominable guerra imperialista del Vietnam o a la peligrosa tendencia de la sociedad capitalista hacia una nueva concentración autoritaria de los poderes públicos; incluso puede entenderse el problema de las relaciones entre el lenguaje cinematográfico y la conciencia deformada de nuestra propia percepción visual, de nuestra relación con la realidad de la vida y con la realidad del arte. Si volvemos a nuestras discusiones de estos días pasados, nos daremos cuenta de que hemos hablado de la ideología pasando de una a otra vertiente de su ambiguo significado.
Por su parte se ha hablado de la ideología en su significado «positivo»: como del patrimonio ideal, de la real y auténtica riqueza de ideas, utopías y proyectos de esta o aquella fuerza social; como de esa forma de conciencia que toma posiciones contra las estructuras sociales que determinan la misma deformación ideológica; como de esa relación establecida con el mundo a través de la cual los hombres y las clases toman conciencia de su puesto en el entramado histórico interviniendo, actuando y viviendo sus acciones; como de ese terreno en el que los hombres pasan de la inconsciencia ideológica, a través de la forma de representación de la ideología, a esa otra forma de «inconsciencia ideológica específica » que se llama conciencia ideológica, pero que no lo es, siendo más bien una relación imaginaria, necesaria para la expresión concreta de una voluntad de intervención humanizante, de un compromiso de transformación del mundo. Por otra parte, se ha hablado de ideología en su significado más negativo: como de esa representación acientífica del mundo que se funda en una ingenua confianza en la validez cognoscitiva de la experiencia inmediata, en la lectura a primera vista del mundo de la vida en cuanto mundo inmediatamente comprensible; como relación deformada de la realidad; como de un terreno de estructuras mentales, de fantasmas visuales, de imágenes ilusorias de la pretendida realidad significante que no tiene relaciones concretas con los objetos pensados y que se impone a la mayoría de la Humanidad sín pasar a través de la conciencia; como de esa actividad especializada en la que la función práctica prevalece sobre la teórica, institucionalizándose y oponiéndose a la toma de conciencia revolucionaria; como la imaginación de las fuerzas sociales que representan los propios intereses en cuanto que intereses comunes a todos los miembros de la sociedad, racionalizándolos y unlversalizándolos, olvidando la función práctica de las ideas abstractas en el momento mismo de su funcionamiento práctico, cayendo así en la ideologización. El motivo de la utilización, en estas dos diversas acepciones, del término de ideología es bastante explicable por el hecho de que, en cualquier caso, se ha hablado de ideología en la forma más ideológica que existe y que, por otra parte, es la única, es decir, «agitando estratos de aire, emitiendo sonidos», adoptando el lenguaje verbal, sistema de representaciones abstracto, ideológico.
Las consecuencias de estos dos diferentes usos del término ideología sin embargo son importantes, porque de uno o del otro se derivan dos maneras distintas de afrontar la obra de arte—o la cosa artística—y de tender hacia su sentido. Diré que cuantos utilicen el término ideología en su acepción «positiva» se cierran la posibilidad de establecer una relación real, no precisamente ideológica, no ilusoria, con la operación artística. Si se considera la ideología, no sólo como una representación ideal de la relación humana con el mundo (por conservadora o revolucionaria que sea), sino también como la posibilidad de una relación con las cosas a través del lenguaje (también artístico) no investido de la falsa conciencia de apariencia, la atención crítica se centra una vez más sobre los significados extraíbles de la obra subespecie ideológica; es decir, se fundamenta todavía en la confianza de reestructurar una relación cognoscitiva con la realidad, no sobre el terreno de la teoría, sino sobre ese mismo de la representación artística en cuanto productora de conocimientos y significados (de esta manera se lleva el lenguaje de las artes al terreno de las operaciones ideológicas, falsamente cognoscitivas). Si por el contrario se rechaza la acepción
seudo-positiva de la ideología, al menos en nuestro ámbito del discurso, y se considera la ideología como inconsciencia deformada y deformante, la atención crítica se centrará sobre el nivel específico de la práctica humana que es la práctica artística, no sobre significados (ideológicos) extraíbles de la obra en cuanto preexistentes en la misma obra, sino en el sentido global (que, en tanto las operaciones definidas como artísticas, tiende a desideologizarse, a desalienarse, a separarse de sus mismos materiales ideologizados-alienados).
Hasta que no se nos sustraiga—en la valoración estética— al dominio de las estructuras ideológicas entendidas como procedimientos (falsamente) cognoscitivos seguiremos prisioneros de una mistificante conciencia del hecho artístico, prolongando la agonía de todos los malentendidos críticos y siguiendo inmersos hasta el cuello en el fango de los (falsos) significados extraídos de las obras de arte. En realidad, seguiremos a la altura de los niveles específicos de la actividad humana (práctica, económica, política, ideológica, científica), sin llegar al nivel de la actividad artística. Resulta curioso: justamente todos hemos llegado a teorizar la actividad poética como racional y profunda, sustrayéndola a las estéticas espiritualístico- románticas, como suele decirse, pero al mismo tiempo muchos hemos negado su función fundamental, que es aquella antideologística. Todos los neo-contenutismos al acecho (en las mismas filas de la vanguardia, entre sus llamadas categorías «ideológicas») insisten, más o menos abiertamente, en la tentativa de reducir la función poética del lenguaje a una función cognoscitiva, significante, es decir, ideológica. Y precisamente esto en nombre de la imaginación—toda ideologística—de una inimaginable sociedad futura sin ideología, en la que todo
posible sistema de representación (por consiguiente, no solamente el sistema burgués o neocapitalista o socialesta, etc., es decir, una concreta forma histórica de representación) desaparezca y sea sustituida por un sistema de representaciones totalmente racionales, científicas, y en el que incluso el arte pueda confundirse con el conocimiento y llegar a ser vida cotidiana (y aquí la ironía althusseriana ayuda mucho en la desmitificación).
En realidad, como las formas ideológicas de la conciencia social son estructuras esenciales y necesarias a la vida histórica de la sociedad «a condición» de su continua superación como representaciones falsas del mundo por parte de la teoría científica, así siempre habrá un nivel de actividad humana que no podrá ser reducido a conocimiento teórico de lo real o a la generalizante cotidianidad de la existencia. Ciencia y artes se baten permanentemente contra las ideologías cada una en su campo específico y ambas en el fondo, como formas utópicas de la conciencia social (por lo menos las «ciencias del hombre »), se han permitido utilizar en toda su «productividad » una formulación engelsiana. Pero acaso nos ocupamos todavía aquí de las relaciones entre ideología y lenguaje por la misma razón por la que, cada vez que se recurre al discurso ideológico, se enmascara una ausencia o una insuficiencia, un retraso o una impaciencia, una necesidad de teoría, en nuestro caso de una teoría del cine. (Como en el campo de la literatura todavía se tiene necesidad de una teoría de la poesía y de una teoría de la prosa, después de las tentativas de las corrientes morfológicas, estructuralistas, etc., así en el campo del cine todavía se tiene necesidad de una teoría del cine como teoría de un lenguaje, como conocimiento no ideológico de su nivel específico de representación.)
Sin embargo, si todavía hablamos sustancialmente en términos de una oposición ideología-lenguaje, quizá es porque estamos ansiosos de seguir la flecha direccional de esta oposición, de dejar la seudo-conciencia ideológica del hecho artístico cinematográfico y de desembocar en la realidad del lenguaje, de vivir sus tensiones, las profundas pulsaciones de sus más dinámicas energías expresivas. Quizá acudiría aquí a la noción, tomada por analogia y oposición a la noción de «campo ideológico», de «campo artístico» antiideológico o desideologizante. Desgraciadamente estamos en los límites del lenguaje crítico, como lo demuestra el asomarse al terreno hasta ahora dominado por la crítica ideológica del hecho artístico de una «nueva crítica» que reconoce la insuficiente radical de los instrumentos de su metalenguaje y se arriesga; ella misma se pretende lenguaje, acto de escritura que supera los límites de las terminologías y de las metodologías críticas, por encima de su misma síntesis e interrelación. Y ya circulan las nuevas monedas de los nuevos o viejos términos tomados en préstamo o transferidos de una serie de semánticas a otra, con todas las dificultades de nomenclatura que esto comporta. La noción de «sentido», por ejemplo.
De Brecht a Barthes, pasando por Merleau-Ponty y Lacan, hasta Pasolini y los «jóvenes críticos» de los metafilms, se proponen arriesgados términos con aureolas semánticas desflecadas y cortantes. Generalmente reconocida la insuficiencia del significado (aunque no se ha reconocido la razón de esta insuficiencia en el carácter ideológico, de ilusoria representación, del significado como variante púdica del viejo «contenido») se ha reivindicado la legitimidad de la búsqueda de un «sentido» que no está contenido en el «significado», pero al contrario, se identifica con el «significante», incluyendo en el «sentido comprometido» de Brecht un «sentido indeciso», el desenlace, la interrogación, lo que, en otros términos, Brecht llamaba «el efecto provocador» de la obra (provocación o estimulación del «voto del espectador», de su toma de posición). Después se nos confesó la difuminada imprecisión del término «sentido» (demasiado fácilmente sustituible por «significado» en el discurso común) y se ha andado a la búsqueda de algún otro sistema para huir de la confusión entre sentido de base, efectos de sentido, sentido contextual, significación, asociaciones extranocionales y extrasemánticas, etc., hasta llegar a la univocidad, y finalmente desembarcar en la orilla de la signifiance de Lacan. Naturalmente, esta bus queda está justificada por el esfuerzo hacia una nueva claridad que es propia de las insatisfacciones de estos últimos años en relación con la «vieja crítica», es decir, la crítica ideológica tradicional. La primacía del significante sobre el significado afirmada por Lacan nos ayuda a superar los límites de esos «dos kilos de lenguaje» que es necesario arrancar a la inercia comunicacional insertándolos en la cadena simbólica, en el juego anticipador del significante, aunque el préstamo de Freud (la significación del sueño inidentificable con la significación de los significantes de la imagen, con la conexión de la trasposición y deslizamiento saussuriano del significado bajo el significante), naturalmente, es arriesgado, como toda utilización voluntariamente arbitraria reconocida del sueño. La función activa del significante se califica como una pasión suya que marca lo significable y lo trasciende a ser significado, pero sin agotarse: en efecto, «esta pasión del significante se convierte en una nueva dimensión de la condición humana, puesto que no es sólo el hombre que habla, sino en él hombre y por medio del hombre el significante habla y su naturaleza se convierte en un tejido de efectos donde se vuelve a encontrar la estructura del lenguaje del que se constituye la materia resonante, en él, más allá de todo lo ha podido concebir la sicología de las ideas, la relación de la palabra» (traduciendo mal el espinoso discurso lacaniano).
Sentido o significancia, el elemento interesante de estas tensiones terminológicas está en la indicación sintomática de un movimiento del lenguaje, de una función activa suya —precisamente una «pasión» suya— que trasciende los significados en una proyección de «consiguientes sentidos». Pero aquí será posible utilizar indiferentemente estos términos, aunque se prefiera el término de sentido para el hallazgo de su misma significación etimológica de sensus, dirección, orientación, flecha señalizadora de la palabra. El mismo Brecht, por otra parte, no obstante su voluntariamente sufrida prisión ideológica, advertía esta tensión de la obra hacia un sentido que trascendiese los significados en que la obra se puede descomponer en sus elementos cuando se hablaba de los «elementos ideológicos activos», pero perecederos en el
tiempo. Superada la validez temporal de estos elementos, «la obra no queda de ningún modo privada de sentido», observaba, efectivamente, Brecht, pero «adquiere otro, es decir, un sentido como "obra"». En otras palabras, en toda «cosa de arte» (obra teatral, o cinematográfica o literaria, etc.) reside al comienzo un sentido ideológico, que después se extingue con el cambio de las condiciones sociocontextuales, y permaneciendo los valores de la obra en cuanto tal: toda tentativa de restituirles un sentido ideológico será una tentativa desesperada. El «sentido » de la obra seguirá instalado en el desarrollo de sus formas, de sus estructuras. Lo que se creían vehículos de significado, es decir, medios, claramente se revelan como fines. Todavía intuía Brecht: «Paralelamente a las transformaciones de la naturaleza, la transformación de la sociedad es un acto de liberación, y es la alegría que nace de dicha liberación lo que el teatro de una era científica debería comunicar», indicando esto no en la transformación de la sociedad, sino en el nuevo «sentido» que de dicha liberación puede nacer artísticamente, esto es lo que deberíamos esperar de lo que definía como «el teatro de una era científica», es decir, un teatro sin falsa conciencia. Y nosotros podemos añadir: un cine de la era científica, es decir, de la era antiideológica, en que la ciencia sustituye a la conciencia deformada y el arte inviste con su fántasis las relaciones reales del hombre sin falsificarlas, no más instrumento de representaciones mistificadoras, sino, al contrario, instrumentando las relaciones humanas para la realización de la obra (¡ ¡ ¡utinam, ojalá, magari!!!).
En este punto, cuantos lamentan el llamado descompromiso artístico confundiéndolo con el descompromiso civil y político encontrarán que se está teorizando «el arte por el arte», temible espantajo (para cuantos quieren «el arte por la revolución» y no «la revolución por el arte»), o algo por el estilo. Y entonces será necesario recordar rápidamente lo que escribía Marx en sus Debates sobre la libertad de prensa en «La Gaceta Renana» en 1842, hace ciento veinticinco años: «el artista en absoluto considera su obra como medio. Son objetos en sí mismos, y tan escasamente son un medio para el artista y para los otros, que sacrifica su existencia a la de ellos cuando es necesario, y, de una manera o de otra, como el predicador religioso, se somete al principio: «obedecer a Dios más que a los hombres», a los hombres entre los que está confinado él mismo, con sus necesidades y deseos de hombre». ¿De esta manera «el arte actúa poco y mal», como dice Blanchot? Para responder sería necesario tener ya un criterio o un instrumento de medida de la influencia del arte sobre la vida social, pero ninguna sociología del arte nos ha proporcionado ninguno. Desde luego, si Marx hubiese seguido sus sueños de juventud y escrito las más bellas novelas del mundo, y no únicamente «algunos capítulos de Scorpio y Félix», quizá habría fascinado a todos, pero el mundo no le habría mirado. Por esto sí es necesario escribir El capital, no Guerra y paz. No es necesario pintar la muerte de César, sino ser Bruto... De acuerdo —¿por qué no?—. Sin embargo, éstas son afirmaciones inverificables. En un futuro planeta comunitario quizá nunca se leerá El capital, pero se seguirá leyendo Guerra y paz. No habrá necesidad de matar a ningún César cuando el Estado-César sea extinguido, pero el Bruto de Shakespeare continuará profundizando en la sensibilidad estética humana. Digamos más bien, como ha constatado Claude Simón en la «Sociedad austríaca de Literatura» en el coloquio sobre «Tradición y revolución», que «ninguna obra de arte ha tenido un peso inmediato en la historia», pero también en la lenta gestación visual del mundo este peso puede ser más o menos grande, o a veces puede acelerar las mutaciones más profundas de nuestra disipada vida, en el deformado campo visual de la conciencia.
Parafraseando, si se me permite, lo que escribía Marx a Minna Kaustky en 1885 a propósito de la influencia que podía tener la literatura comprometida de su tiempo —un film hoy cumple perfectamente su función cuando, haciendo ver (pero ver seriamente, es decir, violentando nuestra retina interior) las relaciones reales, no ideologizadas, entre los hombres, destruye las ilusiones convencionales sobre la naturaleza de estas relaciones, sacude el optimismo del mundo, obligando a dudar de la perennidad del orden visual de nuestra conciencia, aunque el autor no indica una solución, aunque no toma directamente partido—. Debe quedar claro que toda toma de posición por parte de un artista, todas sus «tomas de partido», siendo forzosamente extrañas a sus operaciones de «mostrar», de forzar la vista humana, resultando ideologizantes acabarán por contribuir a reforzar ese momento de nuestra conciencia mistificada que comienza en nuestra aprehensión visual de la representación de lo real. Por esto, cualquier film que, aunque preñado de conciencia revolucionaria, nos envíe sus «mensajes» (entre comillas) en el código de la comunicación convencionada, quizá nos dé cosas útiles y justas, pero sin salir de la seudo-conciencia óptica, remachando de esta forma los vínculos en el mismo momento en que invita a partirlos.
Esto era lo que sabía Einsenstein cuando, a pesar de moverse con dificultad en la red de las fórmulas ideológicas de su época y de su «toma de partido» (probablemente en aquel tiempo parcialmente necesario como reíais para regular ciertas tensiones de masa y presentar la insurrección de la nueva clase dominante en su universalización ideológica), hablaba de algunas de sus realizaciones cinematográficas como de «victorias ideológicas en el campo de la forma» y consideraba Statchka como «el primer ejemplo de arte revolucionario en el que la forma se revela como más importante que el contenido». Estaba mal dicho, pero la sustancia de su discurso se revelaba mejor cuando, profundizando, valoraba su «propuesta de un procedimiento formal bien planteado para afrontar el descubrimiento de un inmenso material histórico-revolucionario». El llamado punto de vista «formalista» (aunque, efectivamente, mejor sería llamarle morfológico-estructural) resaltaba en la indicación del material y del procedimiento de elaboración como «productivo, desde un ángulo visual justamente elegido» (es decir, que violase las «leyes dramáticas universalmente reconocidas»). ¿Productivo de qué? De una revolución, ciertamente, pero de una revolución de la sensibilidad, no de la revolución social que es el mismo material seleccionado para la operación artística: de un «surco en la psique del espectador», sugería Eisenstein, tratando de desembarazar su pensamiento de las jaculatorias ideológicas... Nuevo tipo de mandato social—nueva forma—, desplazamiento semántico —fecundación recíproca de las artes—, comprensión formal del material...: sustancialmente es el procedimiento artístico cinematográfico que «comprende» las nuevas energías sociales, «el material de masa» surgido para imponerse contra el material fabulístico-individual burgués, y que en este material encuentra un nuevo principio ideológico (digamos ese principio de nueva representación, relación de las relaciones, que llega investido de una nueva función histórica transitoria en una nueva sociedad —siempre ideológico, pero autonegándose en virtud de la contradicción que rompe entre poesía e ideología—). Entonces ya, se quiere decir, surgía—sin embargo, entre las nebulosas ideológicas del tiempo—conciencia de la específica función del cine como fuerza de choque visual contra «la inevitable estaticidad del nexo casual de las cosas», contra «la presión cósmica» de las representaciones estratificadas por las diversas formas en que era organizada la falsa conciencia social del pasado, para superarla en nombre de un imperioso motivo de organización de los materiales («productivos») seleccionados, y no para contemplar una pre-verdad. es decir, ideología, sino para hacer una nueva conciencia visual. Todavía de forma ideologística se afirmaba entonces —en contradicción con las fórmulas de los «productores de conciencia» inmediatamente funcional— una vieja idea marxista, es decir, que el medio de la búsqueda forma parte de la verdad, mejor dicho, es la verdad: «es necesario que la búsqueda de la verdad sea ella misma verdad; la verdadera búsqueda es la verdad explicada...». Por lo tanto, no el significado, encerrado en el signo que «hace signos » significa, sino el signo abierto en un movimiento hacia el sentido de la obra entendido como ese abismo sin fondo a que aludía Schiller hablando de «contenidos sin determinación precisa». Sentido de la obra que supera el «límite del signo» y se determina indeterminándose como principio permanente de disolución ideológica. Sentido de la obra que está en la búsqueda, no de la verdad del resultado; en la interrogación y no en la respuesta; en el problema que se propone de nuevo siempre en la obra, no en la solución dada para siempre.
Ejemplificando: ¿qué habrá querido decir, qué nos dice el autor de ese film, cuyos personajes dicen que es necesario hacer la revolución? ¿Que es necesario hacer la revolución? Pero entonces no nos serían necesarios ni ese film ni ese autor. No se escriben libros y no se ruedan films únicamente para crear cajas de resonancia o campos visuales más vastos a las decisiones de la historia: ya se dijo y siempre se dirá mejor a otros niveles de la práctica humana, en las formas utópicas y en las ideológicas de la conciencia social. Pero el autor de ese film con esos personajes que hablan de su exigencia de hacer la revolución para vivir muy bien puede darnos así el sentido de la época de la revolución, el sentido vivo de nuestro descubrimiento sensible de que la existencia para ser vivida debe ser revolución de revoluciones, y no sólo en las épocas de las revoluciones, etc. Por lo tanto: vivimos en esta época de convulsiones naturales humanas y toda nuestra vida, todos nuestros problemas, nuestra cotidianidad, el mismo horizonte de nuestra mirada están ligados a esto; y la perspectiva cambia si nos vemos mientras vivimos esta época revolucionaria y decimos como personajes lo que sabemos por haberlo ya dicho como hombres reales (que era necesario hacer o no la revolución) y advertimos que somos hombres de este tipo hasta el fondo, seamos o no seamos nosotros mismos—hundidos en la butaca del cine—revolucionarios de profesión, como el Diego de JJI guerre est finie.
Entonces es la forma, la organización coherente de los materiales, la estructuración del motivo «productivo» que opera el fenómeno de la «comprensión» de los significados ya incluidos en los signos, en las materias, en la trama de la narración y sobre la época de la revolución, y los dirige, transportándolos, hacia un sentido abierto, sin fondo, más allá de la contingencia, de la actualidad. Con el film de Resnais ha sucedido, por ejemplo, que se ha estrenado en nuestro país precisamente el año de aquella famosa huelga del 1 de mayo, que nunca salía bien y acarreaba tantas angustias y dudas al protagonista, pero que, en cambio, inesperadamente, salió bien. ¿Esta contradicción de la crónica quiere decir, precisamente, que el film es falso? Pero el film no pretendía tener razón cuando planteaba ésta o aquella solución política desde este o ese punto de vista, por parte de quien pensaba ver los detalles concretos del conjunto desde lo general a lo particular y viceversa. El personaje del revolucionario de profesión, en efecto, a veces defiende, contradiciéndose, precisamente la tesis que él mismo combatió, no cree en la visión política general, pero luego vuelve al fuego de la lucha, mientras sus oponentes, a su vez, cambian de parecer, etc.: todo esto no tiene ninguna importancia para los fines de determinar la justicia de una tesis o de otra. Su sentido está en la presentación de «un héroe de nuestro tiempo», es decir, del tiempo en que no sólo ha acabado un determinado tipo de guerra como siempre acaba un tipo de guerra, sino que «ha acabado la época de las cruzadas», como se escribió hace pocos años en Yalta. Si el film es válido, nos habrá dado el sentido de nuestra época en una de sus dimensiones de lo vivido y, dentro de algún tiempo, perdido incluso su «sentido ideológico activo» y secundario, quizá nos restituirá este sentido y otros sentidos (si la productividad de los materiales y su estructuración no está agotada). De otra manera habrán tenido razón cuantos hoy pretendían que el film al menos habría podido comunicar un justo planteamiento político, sin ambigüedad, en los límites históricamente funcionales de la ideología...
Desgraciadamente, nuestra óptica es inerte, como nuestra lengua es parte de la parte social, pasiva y convencional del lenguaje, subordinada a la suma de impresiones sico-físicas depositadas en nuestras circunvolaciones cerebrales, diccionario de miradas-palabras mediante las que nos habla el caótico lenguaje de la realidad apenas controlada ideológicamente. Y la función antiideológica del cine es precisamente la de proporcionarnos una segunda visión desideologizada y desideologizante, la de
corregir la miopía legalizada de la que hablaban los cine-ojo soviéticos. Cuando Dziga Vertov hablaba de la necesidad de buscar una «fresca percepción del mundo» —con el ojo estratégico y potenciado de la cámara cinematográfica—,sostenía la misma necesidad de disputar al ojo humano la representación visual de la realidad que ha sido demostrada todas las veces que, tanto en literatura como en cine, se ha buscado la distancia concencial del resto mostrando el mundo con el ojo de los niños (desde Gisela Elsner a Truffaut, a través de numerosísimas novelas y films), con el ojo de un caballo (en el cuento de Toístoi «Chelstomer»), de un perro (en Vidas Secas, de Nelson Pereira Dos Santos), etc. El efecto de extrañarse es, en el fondo, una restitución de vista fenomenológica a través del artificio técnico, un retorno al mundo de la vida a través de una nueva, originaria «toma de visión» (no de conciencia ideológica). El cine no nos
recuerda lo que ya conocemos, sino que nos presenta el mundo de una manera jamás vista precisamente para hacernos olvidar la falsa relación que entreteníamos con el mundo: no porque lo reconozcamos, sino porque lo vemos por primera vez. Y el sentido de la obra pasa del signatum o nbeto, es decir, del significado inteligible, traducible, etc, al signans o aistheton, es decir, al significante sensible, del signo comunicativo (significante y significado) al signo estético en el que el significado permanece en el significante, la respuesta en la pregunta.
Nos quitamos las gafas ideológicas y nos ponemos las gafas estéticas: vemos... Si después, cuando sales del cine, reconoces el mundo, entonces el film no funciona. Si, por el contrario, tienes ojos nuevos, y ves el mundo por primera vez, y te sientes personaje de la historia del mundo, entonces el film «funciona»: te ha proporcionado una nueva dimensión perceptiva, ha ensanchado la esfera de tu sensibilidad a otros círculos. Su «sentificado » te ha aumentado los sentidos... «Una ampliación de ochenta por sesenta se parece a una pantalla cinematográfica... »: es una frase del cuento de Julio Cortázar Las babas del diablo, del que Antonioni ha sacado más bien clandestinamente la idea de Blow-up, ampliación-explosión, precisamente, pero no sólo de una fotografía puesta en movimiento, sino de la mirada humana cinematografiando en cada instante la realidad; sin embargo, inferior a la realidad que se le muere encima, porque cada hombre no lo es toda, sino sólo a breves relámpagos, se deja accionar, hablar, ver por ella.
El hecho es que el cine-ojo tiene dimensiones temporales y espaciales distintas de aquellas por las que se regula el diafragma y la velocidad del ojo humano, y el cuento de Cortázar, el film de Antonioni —contándonos la historia del detalle fotográfico ampliado y revelando crímenes escondidos a la mirada—nos arroja dentro del drama de nuestra visualidad no sólo de la biológica, sino también de esa otra de la que en el cuento se hace metáfora. «Mirar rezuma falsedad... de todos modos, previendo anticipadamente la probable falsificación, mirar resulta posible», se dice el fotógrafo del cuento cortazariano esperando que el resorte de la reproducción mecánica de la realidad restituya «las cosas de su insípida verdad»; pero «la no insípida verdad» es que desde el objetivo no sólo fotográfico, sino cinematográfico, ve mejor que el objetivo ocular (y entonces ve la muerte escondida, el delito sin fin de la vida, etc.) nuestra óptica interior, nuestro sistema ideológico de representación de las «relaciones entre las relaciones» humano-naturales está en crisis, crisis agravada por la conciencia deformada por la misma crisis —y podemos esperar afrontarla y dominarla sólo intentando ver mejor que lo mejor que ve el cine, diciendo y haciendo decir con su mirada mecánica más de lo más que ya dice con su ventaja sobre nuestro ojo bioideológico.
Por lo tanto, intentando penetrar dentro de la obra para afrontar el sentido que le es interno y al mismo tiempo el sentido que le es ausente, sólo posible, virtual, que puede crecer de las raíces de la obra. La obra transforma pocos elementos de realidad (verdadera y reconstruida, no tiene importancia) en una realidad total escondiéndonos cualquier otro elemento de la realidad, pegando en la base el mundo que queda fuera de la mirada del cuadro móvil, destruyéndolo, engulléndolo en su limitado infinito. Es el eclipse de la realidad por obra de pocos elementos de la realidad misma convertida en realidad total. Pero, igual que precisamente el eclipse nos revela el sol, su relación cósmica con nosotros (y el dedo detrás del que escondemos el bosque también es lo que nos lo indica, distancia y relación), así el sentido de la obra se nos revela en la relación evidenciada entre lo que explícitamente dice, y lo que explícitamente dice no diciéndolo. Ahí se puede verdaderamente relacionar, como hace Pierre Macherey en sus apuntes «para una teoría de la producción», los hechos que pueden ser tantos literarios como cinematográficos a una de las Hinterfragen o «Preguntas insidiosas», de Nietzsche: «A todo lo que un hombre deja hacerse visible se puede preguntar: ¿qué quiere esconder?, ¿de qué quiere desviar la mirada?...», completando y contradiciendo la pregunta con esta otra interrogación: ¿qué quiere mostrarnos precisamente por lo contrario dejándonos medir la distancia entre «el hecho de ver» y «el de no poder ver», sino la relación de su ausencia? Y sacando de aquí la inquietante hipótesis del necesariamente ineludible carácter incompleto de la obra. Un carácter incompleto que no es la indicación de algo que falta y que se puede añadir desde fuera, sino un carácter incompleto que hace el sensificativo carácter completo de la obra que la hace, no insuficiente, sino cargada. Y así hemos entrado de lleno en la autoimpugnación más rabiosa del mismo estructuralismo a la toma con sus protocolos de ruptura, al rechazo de lo «invariable de una presencia (eidos, arché, télos, enérgheis, aléthéia, ousia; sustancia, esencia, existencia, sujeto, trascendentalidad, conciencia, Dios, hombre, etcétera)»—para utilizar la fórmula resumida de Jacques Derrida, ese mismo rechazo que encontramos en Marx cuando se negó a sí mismo «la esencia universal del hombre como fundamento teórico», oponiéndose al idealismo de la esencia y, por consiguiente, a todo humanismo descendiente de la falsa conciencia encerrada en el mito filosófico y teórico del hombre.
Así es que «explicar la obra es, en lugar de remontarse a un centro escondido que le daría la vida (la ilusión interpretativa es organicista y vitalista), verla en su efectiva descentralización; es, por lo tanto, rehusar el principio de un análisis intrínseco (o de una crítica inmanente) que cerraría artificialmente la obra sobre sí misma y, por el hecho que esté completa, deduciría la imagen de una tonalidad» (como dice Macherey, de la misma manera en que Derrida habla del momento en que «el lenguaje invade el campo problemático universal»); entonces es el momento en que, en ausencia de centro y de origen, todo se convierte en discurso, es decir, en sistema en el que el significado central, originario o trascendental jamás está presente, al margen de un sistema de diferencias. Por el que «la ausencia de significado trascendental extiende al infinito el campo y el juego de la significación» y se plantea el problema de «dónde y cómo se produce esa descentralización» (el término —antíideológico por excelencia—se difunde, como se ve, de la misma manera que el concepto de «sentido» a diferentes pero convergentes niveles de la meditación estética y filosófica: y esto también es extremadamente significativo de la toma de conciencia antiideológica de origen marxiano siempre más generalizada), se plantea el problema, decíamos, «de cómo y dónde se produce esta descentralización como pensamiento de la estructuralidad de la estructura».
Y se vuelve a la cuestión de la relación entre significante y significado: reducir o derivar uno u otro, someter el signo al pensamiento o buscar en el significante el momento productivo de otro «sentido», distinto del de su significado, que es precisamente el problema de la poesía y de su conciencia crítica no ideológica-mistificada... La lectura, por lo tanto, se hace autoconscientemente crítica, crítica de la crítica; no para implantar el pequeño proceso penal-estético que, conscientemente o no, cualquiera que lea-vea promueve para resolver con una sentencia y con un premio la controversia crítica-consumatoria —vale y no vale, es bonito o feo, bueno o malo, verdadero o falso—, sino para individualizar la interrogación que crece en la obra, su sentido, es decir, por la captura del sentido en estado salvaje, como si se tratase de una caza y se debiese discutir sobre la eficacia de ésta o aquella trampa, de éste o aquel arma, de ésta o aquella disposición de los cazadores, de éste o aquel tipo de conocimiento o habilidad venatoria. Ninguna metodología crítica agota la obra, ni siquiera la lectura estructuralista. Si hoy todavía nos interrogamos sobre el significado o sobre el sentido de la obra, es porque todas las nociones que nos habíamos formado son insuficientes por sí solas. Meaning of meaning, Sinn o Bedeutung, sentido o significado, etc., porque la especulación, la sicología, la sociología, el historicismo, la estilística, la sicocrítica, el sicoanálisis y el estructuranálisis, etc., no han bastado para encontrar el sentido en la obra y cada una se cierra en su propio «campo», en su espacio homogéneo y coherente, es necesario—sin excluir ninguna metodología, mejor dicho, utilizando todas—moverse hacia la dirección indicada por la obra, su sentido (que no es solamente «un saber específico percibido por una conciencia cuando gusta de una combinación de elementos de los que ninguno en particular ofrecía un saber comparable»—como es el sentido, por ejemplo, según Lévi-Strauss—, sino es el mecanismo de interrogaciones puesto en marcha por este específico sabor de la estructura de la obra, una interrogación sobre la misma necesidad de la «cosa artística» y sobre el tipo de necesidades a las que remite produciendo sentido e incrementando la sensibilidad humana, ensanchando el campo).
En resumidas cuentas, se parte de las condiciones de existencia de la obra, sus principios de realidad y de individualización—historia, acontecimiento, hechos, palabras, personajes, etc.—, se dirige a su estructura o sistema de organización en relación con las otras estructuras de la existencia y después se interroga a la obra, para que nos dé no su respuesta, sino la interrogación misma. Es decir, se debe operar sobre los dos niveles posibles de la articulación de la obra: el de su orden de secuencias y temas v figuras que es su estructura o, mejor, la ilusión de su estructura, necesaria para autoenmascararse en su falsa interioridad, en su inexistente centralidad, y el de la realidad elaborada hasta su representación sistemática que es el fondo ideológico, el horizonte sobre el que se destaca el orden desordenado de la obra. La obra tiene un falso orden, se ha dicho, un orden imaginario que no corresponde a ninguna esencia central,
sino más bien a una descentralidad que se yuxtapone a los desechos, a las violaciones, a la denuncia del ilusorio orden mitológico de la conciencia desesperadamente organizada. Tanto lo que sucede sobre la página como sobre la pantalla es la obra, no los acontecimientos de la obra; es su forma, su estructurarse, su reiterada existencia, su imaginariedad, irrealidad. Y este albedrío suyo es el revelador de la mentira ideológica. Y en esta revelación está el sentido de la obra, su destrucción del significado ideológico incluido en sus mismos principios de autorrealizacíón, en sus materiales de afabulación, en la sucesión de los sucesos regulables según una aparente pero, en realidad, imaginaria coherencia. Y no es que el acontecimiento no sea importante, al contrario. Como decía Brecht, «todo depende del acontecimiento: es el centro de la manifestación (cinematográfica en nuestro caso). Puesto que precisamente por lo que sucede entre los hombres, los hombres mismos conocen todo lo que puede ser discutible, criticable, mutable», es decir, las estructuras de la falsa conciencia. Sin embargo, para obtener
esta anulación y reconstrucción de los sentidos son necesarios desechos lingüísticos y cambios semánticos en los instrumentos de la función práctica del lenguaje.
Por ejemplo, en La Terra vista dalla Luna, de Pasolini, hay un continuo cambio sensificante de materiales y métodos de una serie a la otra, de la realística a la fabulística. Pero, no obstante esto, no hay un «milagro» en la «fábula», es decir, lo que podría parecerlo no lo es. La mujer que, muerta, vuelve entre Totó y Ninetto1 no es
más que la vida a la que nada importa de la muerte que no existe, y que siempre es una muerte ideologizada, de la que se tiene una conciencia distraída (aquí la transferencia
semántica se acopla al desecho estilístico). En la fábula infantil el milagro es un suceso normal, casi naturalista. La coherencia estilística querría que no pareciese otra cosa que lo que es. Pero estos subproletariados tienen verdaderamente hambre y necesidad de un
alojamiento y de una mujer muy realísticamente. Pero descubren que la muerte no existe y se liberan y nos liberan provisionalmente de la conciencia deformada de la muerte, quizá porque son personajes-límites, desclasados, y, por lo tanto, sin necesidad de unlversalizar los propios intereses particulares, es decir, sin la necesidad de una forma ideológica o funcional de conciencia (y, por consiguiente, quizá, en esta constante búsqueda pasoliniana de materiales y personajes del submundo se puede entrever una distraída preocupación antiideologística: ¡aunque esta es una hipótesis!). La operación poética, y de una manera muy especial la cinematográfica, en el fondo no es otra que la operación de hacer tabla rasa y que los filósofos de la praxis aconsejan a todos de buscar, de realizar, para liberarse de alguna manera, aunque provisional, de las falsas estructuras ideológicas. Por lo tanto, el sentido de la obra está en su ser y querer ser inicio, iniciativa, punto de partida, en su construir puertos, muelles, pistas de lanzamiento de la fántasis y de la pbiesis, en su proponerse como tentativa repetible de
experiencia original. Sobre todo, en tiempos graves y desgraciados como los nuestros. Y corresponde a los poetas de la palabra, de la mirada, del sonido, etc. A los amplificadores, multiplicadores, instauradores de nuevos sentidos. ¿Para qué los poetas en tiempos de desgracia? se preguntaba Holderlin, precediendo a Brecht. Sí, ¿para
qué? Arriesguémonos: porque el sentido de su obra es como un vector, profético, una forma utópica de la conciencia social, una anticipación de un tiempo quizá nunca realizable en el que los lenguajes humanos no siempre deberán volver al grado cero para desideologizarse-desalienarse, y no estarán más al servicio del Estado y de sus necesidades de representaciones universales, no deberán tentar más lo útil y lo bello y lo verdadero.
Hoy, mientras las artes afirman, en su sentido-no sentido, el proyecto de una condición humana sin divisiones de trabajo, es decir, sin necesarias servidumbres, en
las que cada cosa —hecha humana— sólo remita a sí misma, objeto cuyo uso se vuelve sobre sí mismo, glorificando su no-uso, como el hombre se remite a sí mismo, anónimamente, libre. Lo hacen con los elementos de los que disponen y que deben redisponer en ritmos específicos de percepción, en nuestro caso en mecanismos métricos- visuales compuestos por materiales que hablan el lenguaje efectivo y virtual de la realidad en su inflexión ideológica casi encarnada en ella, pero para violentarlos
y obligarlos a negarse. La disposición espacial y temporal de estos materiales es tal, en las obras con un sentido más vivo, que el mismo mecanismo visual, su mismo
desarrollarse en el especialísimo espacio móvil de la narración cinematográfica, se autodenuncia como ficción de la ficción ideológica (porque la narración, como confianza expresa en el realismo—relación con la realidad en toma directa—, siempre es ideológica, y, por consiguiente, el límite está precisamente en la lectura sucesiva, en
el tiempo tele-dirigido por la lectura visual). Porque toda narración se constituye como una nueva lengua extranjera que el espectador aprende viéndola-leyéndola por primera vez y que se suicida como lengua en cuanto se ha pronunciado toda; el sentido está en el mismo mecanismo de la lengua con todas sus complicaciones, retrasos, iteraciones, detalles, minucias, derroches descriptivos, desechos lógicos, licencias poéticas, redundancias y antieconomicidades aparentes, métrica anónima. Es un mecanismo que nos abre hojas-párpados de una nueva mirada. Como la pintura extrae del espectro puntos de espectro opuestos llamados colores para actuar con y sobre una realidad no codificada, así el cine extrae del sobreentendido discurso de la realidad extra-lingüística los materiales ideologizables opuestos y contradictorios, para que de su diferencia y de su contacto-choque estalle un sentido absolutamente inédito y se concluya un paso histórico en la construcción de los sentidos del hombre, en la continua creación estética de la especie. La poesía cinematográfica, en resumen, no nos hace no conocer ni reconocer la realidad, nos la hace desconocer—del conocimiento del desconocimiento—, pero precisamente en este desconocimiento de la realidad ideologizada toma la iniciativa una nueva conciencia visual. Por esto los films más importantes de estos últimos años dan la impresión de una tartamudez de imágenes, una infracción escandalosa de los ritmos normales de la comprensión (aun cuando ciertos autores ya han habituado a los espectadores a la previsibilidad de su imprevisibilidad).
El mejor cine comienza por el adjetivo y acaso no llega al sustantivo; corre sin puntuaciones de una habitación a otra, como si el mundo fuese una única habitación; narra acontecimientos puramente mentales; transforma el detalle en horizonte; cancela las relaciones falsificadas por la sucesión; se deja guiar por aquella extraña atracción
entre las imágenes que se convierten en raíles del lenguaje; crea tiempos nuevos, el futuro presente, el pasado futuro, el presente anterior (basta recordar la presentación godardiana de un mismo acontecimiento. Subdividido en más momentos, dándonos devolviéndonos el mismo instante de vida hasta dilatarlo: un poco como la proyección de un tiro de pistola, que dura un instante en la realidad y sobre la pantalla puede durar decenas y decenas de minutos); extiende las relaciones entre sonido e imagen de la misma manera que en una poesía se extiende la relación entre sentido y metro en
el enjambement (la prolongación de una frase sobre otra secuencia y su adelanto, que nos da una percepción diferencial, forzándonos a frecuentar un hecho narrativo,
como se frecuenta un hecho pictórico o sonoro, a explorar una dimensión de la vida que en la vida normal es imposible: nuestros ojos no frenan ni aceleran, no ven el macrocosmos ni el microcosmos, etc.). Hasta el punto que el empleo de esta nueva frecuencia de percepción en una narración fílmica se vuelca sobre sí misma, indicando su propio sentido. ¿Por qué se frena la mirada?, por ejemplo. La respuesta está comprendida en la pregunta. Como señalaba el doctor Faustus cuando indicaba en la
inflación erótica la ausencia de amor en nuestra época, así el frenar es nuestra interrogación sobre la aceleración de nuestra vida social y sobre la misma necesidad no
dominada. ¿Y por qué el suspense, el artificio emocional? Acaso precisamente porque vivimos en una época de respuestas emotivas ya desarticuladas, con la atención desgastada por los estímulos artificiales inesenciales, y, por consiguiente, el retraso narrativo nos interroga sobre nuestra manera de ser en el tiempo (la prisa como
función del tiempo-igual-dinero, de la servidumbre incontrolada al ciclo producción-consumo, sobre cuya necesidad ya se interrogaba Stuart Mili). ¿Y por qué la continua reclamación al tema de la memoria? ¿Por qué vivimos en un mundo que no quiere recordar, que está sujeto a una economía de la memoria que le destruye el
pasado y le hace naufragar en el futuro? Nosotros no interrogamos al cine para que nos dé respuestas cognoscitivas, sino que nos dejamos interrogar por el cine, vamos al cine por esto, para llenarnos de preguntas y llevarlas fuera, como público co-creador del sentido de la obra, en la cotidianidad reconquistada a la mirada. Las tramas son nómadas, las anécdotas incorrectas, los argumentos casuales, los acontecimientos nadan en la cróni ca. Y, sin embargo, de vez en vez seleccionamos este o aquel material porque suponemos que sirva mejor que otro para la concentración de la atención, y después lo destruimos, lo consumimos, lo matamos sustrayéndolo a su ya fundido significado. En el fondo, así como la muerte de los individuos es la victoria de la especie, y la muerte de las formas literarias es la victoria de la literatura, así la muerte del viejo cine es la victoria del cine. Pero la pregunta, una vez más, hoy, es precisamente ésta: cine, ¿dónde está tu victoria?
Extraído de “Della Volpe Galvano - Problemas Del Nuevo Cine”

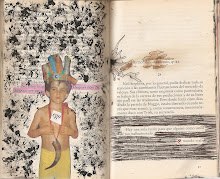
No hay comentarios:
Publicar un comentario